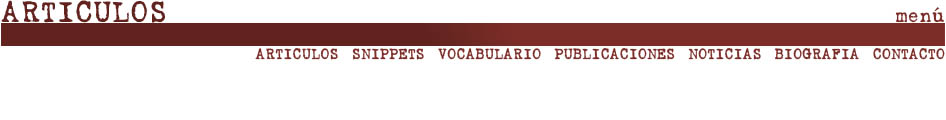
¿Pero qué es lo que hace a los psiquiatras de hoy tan diferentes, tan atractivos?
Autor: Javier Lacruz, psiquiatra.
Mail: jlacruz@me.com
Fecha de publicación: 2012
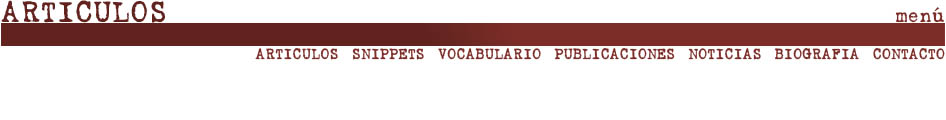
|
¿Pero qué es lo que hace a los psiquiatras de hoy tan diferentes, tan atractivos?
|
XIV JORNADAS DE LA S.A.R.P. ¿Dónde ha quedado el papel del Psiquiatra? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¿Pero qué es lo que hace a los psiquiatras de hoy tan diferentes, tan atractivos? Elogio de la locura. Erasmo de Rótterdam A instancias de Isabel Irigoyen, presidenta de la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría, recibí la solicitud de participar en estas jornadas que, bajo el sugerente título ¿Dónde ha quedado el papel del Psiquiatra?, no deja lugar a dudas del interés que <<el papel del Psiquiatra>> introduce entre los propios psiquiatras, y a saber entre nuestros consultantes y en la sociedad. Pero como el enunciado se abre con el interrogante de <<¿dónde ha quedado?>> nuestra práctica, la cuestión se torna más compleja hasta el punto que, al menos por mi parte, estimula una doble reflexión: por un lado, de una cierta inquietud en tanto que tarea que ha de renovarse continuamente, tanto en la teoría como en la práctica, y por ende, que se ofrece como una vía viva de conocimiento y capacitación; y por otro, de un cierto temor a considerar (y lo que es peor, ejercer) nuestra actividad profesional como una actividad obsoleta o periclitada, es decir –y paradoja mediante–, como una praxis muerta. La inquietud vital acerca del progreso de nuestra práctica profesional frente al temor de la muerte de la psiquiatría, se ofrecen como alternativas excluyentes. Pero la cuestión no acaba ahí, pues los interrogantes se acentúan al ver escrita la palabra psiquiatra con p mayúscula en el frontispicio del programa de estas jornadas. A saber: uno, si esta grafía invoca un yo ideal (o idealizado) del psiquiatra, que anuncia el riesgo de abismarse en los acantilados de Scila; dos, si alude al posible desplome de una psiquiatría idolizada (tomo la expresión de Masud Khan), con el peligro de quedar atrapada en los remolinos de Caribdis; y tres, si el psiquiatra con su equipamiento profesional acomete el proyecto de su ideal del yo (de sus aspiraciones), cuyo logro consiste en navegar a buen puerto con sus incertidumbres atravesando la metáfora pergeñada en estas líneas por la mitología griega. Sea lo que sea –en tanto que riesgos, peligros y logros– de todo ello hablamos hic et nunc y en adelante. Como avanzo en el encabezamiento de mi presentación, es más que pertinente preguntarnos qué es lo que hace a los psiquiatras de hoy tan diferentes, tan atractivos. Apoyándome en el postulado poético de T. S. Eliot de que <<el principio es una suma de muchos principios>>, procedo sintéticamente a contextualizar nuestra práctica profesional. La psiquiatría, como bien es sabido, es una especialidad cuya actividad surge en los orígenes de la humanidad, donde el proceso de la cura se hilvana con la magia y la religión, y por extensión, con sus hacedores (el chamán o sanador y el cura, pastor o imán), dicho esto sin ánimo de saturar las variantes y las figuras que despliegan este universo inaugural; una especialidad que permanece innominada en las ágoras de las artes, donde comparte tarea, entre otras áreas de conocimiento, con la filosofía, la geometría y las matemáticas, todo ello a modo de avant la lettre dentro de un proceso abarcativo y continuo; pero también es una especialidad que Emil Kraepelin refunda como saber científico al establecer una nosografía esencial desde la primera edición de su Lehrbuch der Psychiatrie (1883), tarea que Sigmund Freud prolonga en su Die Traumdeutung (1900), al crear el psicoanálisis como una psicología profunda. Desde esta tradición, la psiquiatría, en su doble faz, académica (con su ordenamiento nosográfico), y dinámica (con su capacidad interpretativa), y flanqueada por la Neurología y la Psicología, presenta sus credenciales al siglo XXI. Una especialidad que no puede menoscabar la importancia, a mi modo de ver capital para su desarrollo, de otras materias: la literatura, la filosofía, la antropología social o la historia de las ideas, por citar algunas. Pongo a su consideración, a Shylock y Calibán de Shakespeare; a Don Quijote y al licenciado vidriera de Cervantes; a Gregorio Samsa, de Kafka; a Bartleby, de Melville… Y señalo como paradigma del encuentro entre la filosofía y la psiquiatría, las recomendaciones terapéuticas que Platón propone en el diálogo de Sócrates con el joven Cármides, recomendaciones que atraviesan todas las épocas y se muestran con plena y decidida actualidad: la primera, la de que toda prescripción farmacológica debe ser acompañada siempre de la palabra, esto es, que se deben usar conjuntamente el ensalmo (palabra) y el fármaco (medicamento); la segunda, la de la preterición del ensalmo sobre el fármaco, asignando a la palabra el valor primero y principal del proceder terapéutico; y la tercera, que para que el ensalmo tenga efecto debe producir en el paciente la sofrosyne (la templanza, la prudencia, el autocontrol o la restricción), si seguimos el magisterio de Platón. Un magisterio que nos habla del dominio de uno mismo a través de las virtudes. Un magisterio que se asocia a otras nociones filosóficas como la voluntad de Schopenhauer, el tiempo de Heidegger, la évolution créatice y el élan vital de Henri Bergson, y que, como agentes fertilizantes de primer orden, fecundan nuestro pensamiento psiquiátrico. Solidario con lo anterior, considero de interés en la labor que nos ocupa interrogarnos por las cuestiones que nos atañen como psiquiatras y desglosar las características esenciales de nuestra práctica profesional: la que habla del ser del psiquiatra, a partir de su identidad (o, en términos anglosajones, de su self), auspiciado por su análisis personal y el análisis de su contratransferencia en su tarea cotidiana; la que hace al lugar del psiquiatra, habitualmente determinado por su hábitat o su consultorio, registro ampliado al encuadre y al sostén terapéutico que ofrece en la cura; y la que informa del saber del psiquiatra, a través de su formación específica, a mi modo de ver, repito, indisociable de otras disciplinas y conocimientos afines a la Psiquiatría. Junto al ser, al lugar y al saber del psiquiatra se encuentra el paciente o consultante –y aún cabe otra versión más deshumanizada de esta denominación: la de cliente (en esto mi admirado Thomas Szazs nunca me convenció del todo)–, que es quien crea y recrea nuestra función, nuestra identidad terapéutica. Y al que Donald Winnicott, autor que se les va a hacer familiar a lo largo de esta presentación, en la dedicatoria de su más célebre libro Playing and Reality (1971) –poco antes de su muerte y consciente de su inmediato final–, con profunda e inusual humildad escribió: <<A mis pacientes, que pagaron por enseñarme>>. El paciente, es quien enseña al terapeuta, que es quien aprende y cuya lección asocia a la transmitida por nuestros maestros. En mi caso, el principal fue el profesor Carlos Castilla del Pino, quien en impagable expresión afirmó que <<el organismo tiene vida, el sujeto biografía>>. El paciente, al compartir su biografía con nosotros, enseña, y es más, paga por enseñarnos, mientras, lamentablemente, no dudamos en mostrar los resultados obtenidos como hallazgos nuestros en ese imperativo narcisista que no troquela hasta hacer cumbre en la estupidez, contrapunto extremo del Encomio de la estulticia o Elogio de la insensatez; de esa broma lúdica que escribió Erasmo de Rótterdam allá por 1509 y que sabiamente dedicó a su amigo Tomás Moro diciendo: <<pues a fuer de dedicado a ti, es ya tuyo y no mío>>. El entredós de la dupla terapéutica teje la trama de un espacio compartido, transicional, de un espacio que enajena la propiedad del discurso. A resultas de lo comentado, considero axiomático que la enseñanza del paciente es el eslabón esencial, la piedra de toque o la clave de bóveda (como ustedes quieran decir) del proceso terapéutico que ocupa nuestra tarea como profesionales del ámbito <<psi>>, como psiquiatras. Sin solución de continuidad con lo manifestado, considero llegado el momento de desvelar un cierto enigma que se aventura tras el título de mi presentación y sobre el que hasta ahora simplemente he hecho una somera referencia al comienzo de mi intervención. Les recuerdo que el enunciado es el siguiente: ¿Pero qué es lo que hace a los psiquiatras de hoy tan diferentes, tan atractivos? El lazo creativo: el arte de la psiquiatría. De inicio, la invitación que recibí para participar en estas jornadas creo que obedecía, si no recuerdo mal, a mi doble condición de psiquiatra y coleccionista de arte, y al hecho de no ser miembro de facto de esta Sociedad; al considerarse que el diálogo entre Arte y Psiquiatría podía ser un asunto de interés para estas jornadas y que al ser un elemento exógeno, un outsider, podría aportar si no ideas nuevas al menos introducir nuevas cuestiones. De inmediato acepté, si bien sugerí virar el contenido de mi entrega hacia la consideración de nuestra actividad profesional como una tarea esencialmente creativa, asunto que está actualmente en la médula de mis intereses intelectuales. De ello me ocuparé enseguida, pero como me parecía muy descortés desatender la solicitud de la doctora Irigoyen, se me ocurrió parodiar el título del célebre collage del pionero del pop art británico, Richard Hamilton, ¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos?, como título provisional de mi intervención y que como ven ha resultado ser el definitivo. Se trata de una obra (de escasamente 26 x 25 centímetros), cuyo título fue importado de un eslogan publicitario, que incorpora elementos y motivos de la cultura de masas (tomados de los ámbitos de la comunicación, del diseño y de la tecnología), que refleja una escena con diversas imágenes agrupadas sin mayor relevancia (como un culturista con un chupa-chup en cuyo papel figura la palabra pop, un televisor, un magnetófono sobre el suelo, una lata de jamón cocido sobre una mesa, una pin up sentada en un sillón, un logotipo de Ford, el retrato de un antepasado…), y que se mostró por primera vez en la exposición This is Tomorrow (Esto es mañana) celebrada en la Whitechapel Gallery de Londres. Una obra inaugural del pop art, fechada en el 56, y cuya elección intuyo ahora –al escribir estas líneas– no fue baladí, pues nací en el año 56 y acabo de cumplir 56 años, lo que informa, por un lado, que quise satisfacer el deseo solicitado (hablar de Arte y Psiquiatría), y por otro, que a su vez quise satisfacer mi propio deseo (hablar del arte de la psiquiatría). De la equivalencia que cabe inferir entre este pequeño collage saturado de imágenes aparentemente inconexas y anodinas y la sesión clínica, donde el diálogo del paciente y el psiquiatra entretejen una urdimbre creativa donde se fecundan mutuamente en pos de un proceso terapéutico abierto, espontáneo y pleno. Y donde el contenido manifiesto de los síntomas, los sueños, las fantasías, los pensamientos y los demás elementos del discurso del paciente, una vez comunicados, deben ser retraducidos para desvelar sus contenidos latentes. Y ello sin olvidar lo que decía Freud acerca del ombligo del sueño, que <<todo sueño tiene al menos un lugar en el cual es insondable, un ombligo por el que se conecta con lo desconocido>>. Bien mirado, el trueque de la expresión de los <<hogares de hoy>> por los <<psiquiatras de hoy>>, en su amplia polisemia, remite al poema de los Cuatro cuartetos del citado T. S. Eliot, cuando nos habla de que <<el hogar es el lugar donde empezamos>>. Lugar y hogar de comienzo es el gabinete terapéutico, espacio matricial de encuentro tendente a que –como subraya Winnicott– los pacientes <<descubran que el vivir mismo es la terapia que tiene sentido>>. En mi tarea profesional asumo la consideración del proceso terapéutico como un proceso creativo, donde, como dice Donald Winnicott, tanto el paciente como el terapeuta (o mutatis mutandis, el psiquiatra), despliegan su propia capacidad de jugar. Jugar implica una actividad: jugar es hacer; y a través del juego se expresan la imaginación, las fantasías, los sueños, la corporalidad del paciente, hacia sí mismo y hacia el otro generalizado, acuña George H. Mead, quien también considera que <<el ser humano comienza el entendimiento del mundo social a través del juego>>. Mead se interesa por las reglas del juego social, mientras que Winnicott enfatiza el juego espontáneo (lo que en inglés se llama play), que abre y enriquece el diálogo, frente a un juego reglado o codificado (el denominado game), que cierra el proceso terapéutico y arruina la comunicación con el paciente. Ahora bien, en la medida que trabajamos sobre un encuadre determinado, <<que debe ser creado y recreado continuamente en cada encuentro con el paciente>>, como dice León Grinberg, en puridad deberíamos hablar de nuestra aspiración hacia el logro de un adecuado balance entre play y game, y de facilitar la tendencia al play en nuestro trabajo clínico. Para Winnicott, y siguiendo el modelo basal de la dupla madre-hijo, el tratamiento se da en la superposición de dos zonas de juego: la del paciente y la del terapeuta; de dos personas que juegan juntas, en <<esa capacidad poco común… de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos>>, en feliz expresión tomada de Michel Leiris. Ello hace que tanto el sostén (holding) como la interpretación sean vasos comunicantes, siendo nuestra tarea la de asistir (en el sentido fuerte de la expresión: como proceso activo de estar ahí y contribuir activamente: dando la asistencia como en el juego del baloncesto para que el paciente meta su canasta), evitando arruinar con nuestra intervención el crecimiento y el cambio del paciente, la capacidad creativa de su self. Otrosí: su gesto espontáneo. Esto supone, inequívocamente, situarse en el espacio intermedio o transicional de interacción con el paciente, en ese espacio definido por la clínica winnicottiana que no es externo ni interno sino común a la experiencia compartida de la dupla terapéutica. Un espacio que no está definido por la lógica binaria o aristotélica, que opone pares confrontados (locura-cordura, sano-enfermo, bueno-malo, vida-muerte, etcétera), sino en un espacio compartido, en un entredós en el que se soporta en la paradoja. <<Mi contribución –dice Winnicott– consiste en pedir que la paradoja sea aceptada, tolerada y respetada, y que no se la resuelva>>. La paradoja surge desde el epicentro de su pensamiento en cuanto que es inherente al desarrollo de la creatividad, del jugar y de los fenómenos transicionales. Cuando se tolera y respeta la paradoja se otorga al pensamiento un carácter dialéctico, un movimiento que sostiene y origina una tercera tópica: el espacio transicional. Y esto es lo central en su pensamiento: lo dialéctico, lo dinámico, el movimiento que inscribe lo vivo. Su modelo paradójico cuestiona la existencia de una verdad racional única y absoluta, indiscutible, y propone un arco de tensión donde se soportan los contrarios, lo diferente, sin dogmatismos ni exclusiones. Para Winnicott, lo importante es la experiencia de la propia vida, tanto en el paciente como en nosotros mismos, puesto que sin experiencia no hay vida. La paradoja implica la precariedad de la duda frente a la rigidez de la certeza, lo que se traduce en riqueza de significación, en riqueza psíquica. Para ejemplificar lo hasta ahora comentado, tomaré en préstamo uno de los más bellos textos de Jorge Luis Borges, La rosa de Paracelso. Ustedes saben que si el arte es un oficio de tinieblas, uno de sus hacedores más conspicuos, Borges, es el escriba de las sombras. Pocos en la literatura como el maestro argentino para situarse en la intersección entre realidad y fantasía, entre locura y cordura, entre fe e incredulidad, entre muerte y vida. Nadie como él para ver desde la ceguera. Pero Borges, no nos precipitemos, no apuesta por la luz diurna ni por la mirada directa, sino por la del envés de la retina, esa que ahonda en los tejidos internos del psiquismo humano. Si alguien tan cercano a Borges como Adolfo Bioy Casares dejó fijado <<que escribir breve es un homenaje a la civilización>>, Borges alcanza en La rosa de Paracelso una de sus más grandes cumbres civilizadoras. En su texto Borges establece un diálogo de contrarios, un duelo entre contendientes irreductibles –magia y ciencia– que aboca a una precisa reflexión ética. Y que atañe, como toda ética, a la que a nosotros nos concierne. En este cuento Borges no busca una respuesta fáctica o una soluciones de compromiso, sino que adentrándose por los meandros latentes de la condición humana, convoca a lo justo por necesario, aunque la resultante inevitable sea de suyo el desencuentro. En el relato, Paracelso, cercado por la soledad, pide a su indeterminado Dios que le envíe un discípulo al que transmitirle la esencia de un saber tallado por el paso de los años y la fuerza del misterio. Esa misma noche se cumple su deseo. Acontece el encuentro entre un maestro que busca un discípulo y un discípulo que precisa un maestro; y ambos conversan para fijar las condiciones del acuerdo. El discípulo quiere recorrer a su lado el camino que conduce a la Piedra, pero el maestro le señala que el camino es la Piedra. <<El punto de partida –afirma Paracelso– es la Piedra. Si no entiendes estas palabras, no has empezado aún a entender. Cada paso que darás es la meta>>. <<Es fama –replica Grisebach– que puedes quemar una rosa y hacerla resurgir de la ceniza, por obra de tu arte>>. Y sigue: <<Eso te pido, y te daré después mi vida entera>>. El provecto alquimista rehúsa el envite y le reprocha que quién es él para exigirle un prodigio; pero el alumno insiste, pide pruebas de su magia y reclama garantías de su arte antes de entregarse a su formación por entero. Es un discípulo en actitud abierta, dispuesto a aprender, con motivación y fuste en la entrega. Además, es consciente que debe pagar por ello y presenta unas monedas de oro. Pero no es un discípulo fácil ni complaciente, es un discípulo de la ciencia. El maestro tampoco cede, su ejemplar conducta ética es preludio de su sabiduría. El saber alquímico, que posibilita la transmutación de las cenizas en la prístina y original belleza de la rosa, precisa como condición primera de la pureza de espíritu del joven aprendiz. Ningún saber, y menos el científico, por más que se nos antoje imprescindible, puede desligarse de la naturaleza ética del sujeto que lo soporta. No hay ciencia aséptica, por su peor costado, por el lado del defecto, es simple erudición hueca. El despotismo de la ciencia moderna, que exhibe con jactancia su promesa de progreso indefinido, se atasca cuando exhibe sus carencias éticas. La historia de Borges entre un maestro deseoso de transmitir y un discípulo anhelante de aprender, sanciona un cierto desencuentro entre la ciencia y la ética. No hay ciencia sin ética –viene a decir Borges–, y de haberla es tan sólo mecánica. Otro ilustre prestidigitador de la palabra, el psicoanalista Jacques Lacan, nos permite acercarnos con voluntad analítica a la trama de esta historia. En Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), el libro 11 de sus seminarios, Lacan ofrece una nueva hipótesis, que asigna a la trasferencia un lugar en el orden simbólico. Esta propuesta, a la que se conoce como la teoría del Sujeto Supuesto Saber (SSS), plantea que el lugar del saber es un lugar supuesto. Lo describe en la situación que acontece entre el analista y el analizando en el discurso analítico (la sesión analítica), donde el analizando atribuye al analista un conocimiento (supone un saber) sobre lo que le pasa, estableciendo una relación imaginaria donde él y el analista son uno. La función del analista consistirá en no aceptar esa condición y hacerle ver que el único que sabe acerca de su deseo es él mismo, lo que le permite alcanzar el orden simbólico. Una tarea desilusionadora de su fascinación narcisista, haciéndole comprender que no hay conocimiento omnisciente en el analista, a fin de que habilite una lectura de su propio deseo. En suma, que se involucre consigo mismo a partir de su propio proceso de duelo. Por la misma época, Donald Winnicott establece su teoría del uso del objeto, que nos permite repensar de otra forma el lugar del analista. Dice: <<Creo que en lo fundamental interpreto para que el paciente conozca los límites de mi comprensión. El principio que me guía es que el paciente, y solo él, conoce las respuestas>>. La idea de uso del terapeuta o analista está ligada a la posibilidad de situarlo por fuera de la zona de sus propios fenómenos subjetivos. En Winnicott, la idea de uso de un objeto está en el núcleo de su teoría de la significación. Considera que un objeto se puede usar si posee valor simbólico para el individuo. Y establece que el objeto transicional (un peluche, un trozo de tela, un sonajero, etcétera) es el primer símbolo de intercambio entre la madre y el niño. El objeto transicional, aclaro, encarna una transición, un movimiento que acompaña al bebé: representa a la madre cuando está ausente, pero no anula la realidad de su ausencia. Por tanto, los objetos transicionales son símbolos que permiten sostener la soledad y la espera sin angustia. Winnicott articula su teoría del uso de un objeto con su teoría del desarrollo emocional temprano y su teoría de la cura. Al comienzo del desarrollo emocional del bebé, la madre como ambiente facilitador, crea un espacio potencial, una zona de ilusión, para que se verifique una paradoja: lo creado de nuevo, donde <<el bebé crea el pecho, a la madre y al mundo>>. Una paradoja que soporta el proceso de simbolización. Después, la madre de forma gradual irá desilusionando al bebé. En la cura, el analizando nos atribuye un conocimiento de él que no tenemos, y nuestra tarea es rectificar ese juicio, que proviene de la omnipotencia primaria, o como hemos apuntado antes, de una fascinación narcisista. Winnicott nos dirá que tenemos que ir desilusionando al paciente, hasta hacerle comprender que ese objeto que todo lo sabe no existe más que en su imaginación. De ahí que este autor distingue entre relación de objeto o imaginaria, y uso del objeto, con capacidad de simbolización. La destrucción (simbólica) del objeto subjetivo permite que emerja un objeto de la realidad compartida, esto es, la realidad externa, el mundo real. Clave en todo este proceso es que la transferencia y su contraparte, la contratransferencia, que estableció Sigmund Freud; el dispositivo del Sujeto Supuesto Saber de Jacques Lacan respecto del lugar del saber; y la capacidad de la paradoja junto a la capacidad de ser usados por el paciente de Donald Winnicott, que nos orientan en el camino y sientan las bases del no saber (no confundir con la ignorancia), de la no integración (propia del duermevela, de los estados de relajación), de la estulticia erasmiana (como testigo de la necedad humana), de la incertidumbre (frente a las verdades inmutables), de la duda (ante toda certeza inexpugnable), del humor (antídoto de la peor de las enfermedades, la seriedad)… Todo ello configura lo que a partir de Winnicott denomino la riqueza psíquica, concepto cómplice del de locura sana. Por defecto, estos precarios pero imprescindibles instrumentos son los que nos ayudan en la clínica cotidiana y los que hacen a los psiquiatras de hoy tan diferentes, tan atractivos. Para ir concluyendo. En el relato borgiano el aspirante a discípulo no logra su cometido de colocar al maestro en el lugar del supuesto saber y clausura él mismo sus aspiraciones. Ningún maestro es todopoderoso, por más que su discípulo se empecine en creerlo. Ningún maestro –para serlo– debe ubicarse en posición de lenitivo amortiguador de incertidumbres, sino como guía y referencia de esfuerzos tangibles, continuos y profundos. El conocimiento sensible es ajeno al artificio contable curricular por más que la formación académica sancione ese singular simulacro de verdad. La autoridad puede otorgar titulaciones, pero no garantiza el conocimiento; del mismo modo que uno puede pasar por Harvard, pero Harvard no pasar por uno. Y nuestra especialidad seguirá siéndolo mientras sepa fajarse a campo abierto con lo desconocido. La enseñanza de Lacan y Winnicott alcanza a que el lugar del saber del terapeuta es un lugar supuesto y a que el terapeuta debe estar dispuesto a ser usado por el paciente. No hay garantías para ser alumno de Einstein, o discípulo de Paracelso, como nada ni nadie avala el desafío de nuestra propia ética puesta en juego en el dispositivo terapéutico. El relato sigue así: <<Todos los médicos y todos los boticarios de Basilea afirman que soy un embaucador. Quizá están en lo cierto. Ahí está la ceniza que fue la rosa y que no lo será>>, dice Paracelso sin inmutarse. Y avanza Borges: <<El muchacho sintió vergüenza. Paracelso era un charlatán o un mero visionario y él, un intruso, había franqueado su puerta y lo obligaba ahora a confesar que sus famosas artes mágicas eran vanas>>. El joven Grisebach tomó las monedas de oro, dejárselas sería una limosna, y se despidió para volver cuando fuese más fuerte, acuciado por la piedad que le inspiraba el viejo maestro. Paracelso le dijo que en esa casa siempre sería bienvenido. Ambos sabían que no volverían a verse... Hasta aquí buena parte del final del relato. Tan sólo restan las dos últimas líneas, esas de las que se dice que desvelan la trama de la historia pero que en Borges arman la sólida urdimbre del deseo. Nunca me perdonaría, queridos colegas, desvelar un misterio que han de descubrir por ustedes mismos. Muchas gracias. Salud.
Javier Lacruz Navas |
La rosa de Paracelso De Quincey: Writings, XIII, 345 En su taller, que abarcaba las dos habitaciones del sótano, Paracelso pidió a su Dios, a su indeterminado Dios, a cualquier Dios, que le enviara un discípulo. Atardecía. El escaso fuego de la chimenea arrojaba sombras irregulares. Levantarse para encender la lámpara de hierro era demasiado trabajo. Paracelso, distraído por la fatiga, olvidó su plegaria. La noche había borrado los polvorientos alambiques y el atanor cuando golpearon la puerta. El hombre, soñoliento, se levantó, ascendió la breve escalera de caracol y abrió una de las hojas. Entró un desconocido. También estaba muy cansado. Paracelso le indicó un banco; el otro se sentó y esperó. Durante un tiempo no cambiaron una palabra.
|